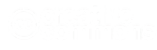Las niñas latinoamericanas menores de 14 años están siendo violadas, sistemáticamente, en sus espacios más cercanos y familiares, para luego ser forzadas a llevar embarazos y partos, sin que a la gran mayoría se les ofrezca la opción de decidir sobre su presente y futuro.
No son casos aislados. Aunque las cifras son siempre imprecisas, incompletas y desactualizadas —primera evidencia de lo poco que preocupa esta epidemia—, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó en 2010 que más de 60 mil niñas menores de 14 años son madres cada año. La cifra sigue en aumento y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa) dice que no hay indicios de que se detenga antes de 2030.
La gran mayoría fue abusada y violada. Estamos hablando de niñas que no solo tienen que soportar el trauma de ser agredidas en su más profunda y frágil intimidad, sino que también tienen que soportar embarazos y partos de riesgo, violencia obstétrica, y efectos en su salud mental como depresión, estrés postraumático e intentos de suicidio, a la par que se hace trizas su proyecto de vida.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han señalado que esta tragedia a cuentagotas se podría mitigar, entre otras, con políticas sólidas de educación sexual y, en especial, con la garantía del derecho al aborto, una decisión siempre difícil, pero que realizada de forma legal y segura garantizaría el derecho a la salud y a la vida a miles de niñas en la región.
La Latinoamérica conservadora, incluyendo sectores católicos y evangélicos, ha respondido a estas propuestas saboteando los esfuerzos por establecer cualquier programa de educación sexual que empodere y reconozca la soberanía de las mujeres menores de edad sobre su cuerpo. En simultánea, le ha declarado la guerra a la lucha por el aborto legal, seguro e informado, amparada en la defensa de la vida, atreviéndose incluso a celebrar la maternidad infantil, como lo hiciera en febrero el diario argentino La Nación.
Entre tanto, nuestros líderes han respondido a esta epidemia con prohibiciones, obstáculos e indiferencia. Mientras que en la mayoría de países de la región la impunidad de los violadores es generalizada, en Nicaragua y Perú se criminaliza a las niñas que abortan, en Guatemala el Estado se dedica a sacarlas de la casa donde fueron abusadas para llevarlas a un hogar de protección social a parir, y en Ecuador y Colombia, pese a vivir en contextos donde el aborto está despenalizado en ciertas causales, las niñas están en manos de médicos, oficiales de protección social y operadores de justicia que inventan miles de artimañas para impedirles decidir.
Duele decirlo, pero Latinoamérica pareciera operar como una granja en la que las niñas son tratadas como si fueran animales, inseminadas a la fuerza, y separadas de sus familias y sus colegios para que asuman el destino que esta sociedad le asigna a las mujeres: la reproducción.
Frente a esta realidad, la semana pasada cuatro mujeres jóvenes de Guatemala, Nicaragua y Ecuador, que fueron violadas y embarazadas cuando eran niñas, compartieron sus historias y demandaron a sus Estados —dos de ellas de manera presencial— ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las siete organizaciones que las acompañan aspiran a que la comunidad internacional comprenda que la indolencia social y estatal en América Latina es una grave violación a los derechos humanos, a la salud y la vida.
Es urgente alzar la voz en cada país por la integridad, conciencia, autonomía y capacidad de tomar decisiones de las niñas. No las protegimos cuando lo necesitaron, ¿no les debemos, como mínimo, el derecho a definir su proyecto de vida?
Este editorial es parte de #NiñasNoMadres, una conversación regional sobre el impacto del embarazo forzado de niñas en América Latina, a la que se unen GK y Wambra Medio Digital Comunitario (Ecuador), Mutante (Colombia), Ojo Público (Perú), Nómada (Guatemala), Managua Furiosa (Nicaragua). y La Pública (Bolivia).